Rescates: Sylvia Molloy y la autoficción
Los Puertos Ricos
por Silvia Itkin
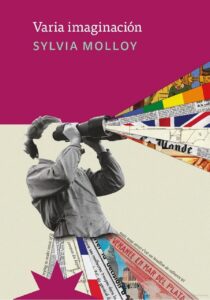 No tenía idea de quién había sido Carlos Culmey y ahora sé que fundó uno de mis lugares en el mundo, Puerto Rico. Fue en los primeros años del 1900, a 140 km de Posadas, Misiones, como colonia para alemanes católicos, étnicos llamaban a quienes conservaban el idioma. Se pobló, en su mayoría, con los que llegaron desde Rio Grande do Sul, Brasil. Para Culmey, el colonizador, era importante que vinieran de otra región selvática, que vinieran curtidos, ya hechos como para lidiar con una geografía similar, y salir airosos, traer prosperidad. Hubiera jurado que era una colonia suiza, porque en mi familia se decía eso, que Puerto Rico era un lugar de inmigrantes suizos. Sylvia Molloy estuvo allí, en un hotel en esa misma ciudad, y lo cuenta en “Misiones”, uno de los textos de Varia imaginación.
No tenía idea de quién había sido Carlos Culmey y ahora sé que fundó uno de mis lugares en el mundo, Puerto Rico. Fue en los primeros años del 1900, a 140 km de Posadas, Misiones, como colonia para alemanes católicos, étnicos llamaban a quienes conservaban el idioma. Se pobló, en su mayoría, con los que llegaron desde Rio Grande do Sul, Brasil. Para Culmey, el colonizador, era importante que vinieran de otra región selvática, que vinieran curtidos, ya hechos como para lidiar con una geografía similar, y salir airosos, traer prosperidad. Hubiera jurado que era una colonia suiza, porque en mi familia se decía eso, que Puerto Rico era un lugar de inmigrantes suizos. Sylvia Molloy estuvo allí, en un hotel en esa misma ciudad, y lo cuenta en “Misiones”, uno de los textos de Varia imaginación.
En mi infancia, Puerto Rico fue la hostería suiza. Y sigue siéndolo. La hostería está en el centro de la ciudad, en el medio de un predio enorme, desbordado de vegetación, como toda la provincia, y te hace creer que vas a vivir en la selva por unos días. Sus bungalows amarillos, un poco de cuento, están desperdigados y ocultos algunos tras árboles, plantas de hojas gigantescas, enredaderas, flores trepadoras, entre un arroyo finito que da algunas vueltas y pide en algunos tramos cruzar puentes; puentes chicos, como de un parque infantil. Una mujer rubia, para mí la dueña, recibía a mi padre como si lo conociera de toda la vida. Para nosotros, ella también era suiza. Quizá fue una invención de papá, un agnóstico hijo de rusos judíos.
El nombre que mejor le cuaja al recuerdo de esa mujer es Erika. (Le escribo a mi hermano y le pregunto si se acuerda del nombre de la rubia de la hostería suiza. Dice que no, pero que puede preguntarle a una prima hermana que vivió un tiempo allí; no me sirve porque no fue durante nuestra infancia. Mi hermano dice que va a escribirle a otro amigo que sigue viviendo en Misiones. Entonces le digo que no, que mejor no, que el texto está en camino y que no importa: Erika ya está de pie, con un vestido floreado y ese tono saturado entre rosa y naranja que se ganan los rubios que viven al sol del subtrópico).
Nosotros íbamos detrás de papá y saludábamos. Entrábamos al comedor amplio, tan fresco como se podía conseguir un lugar fresco, reparado, en Misiones. Quizá tuviera ventiladores de techo. Comíamos un menú fijo; quiero creer que había ensalada rusa y palmitos y algún postre tipo dulce de mamón –que se dice también papaya, pero es una palabra que conoceré después, en otra parte, una palabra ajena a mi infancia. Dormíamos en esas casas –no tengo ningún recuerdo de las habitaciones por dentro, nada de nada, hasta podría decir que nunca dormí allí de niña– y buscábamos durante el día el plato fuerte: la pileta con agua de manantial. Una extensión de agua helada a la sombra del verde. Me perdía mirándola como si no tuviera fin.
¿Pudo tener la pileta gomones negros flotando para ser usados? Pudo. Ahora mismo, cuando rearmo la foto para escribirla, o escribo para verla otra vez, hay gritos y risas con el sonido del agua, mientras las cabezas de unos chicos –no creo haber estado en la escena– entran y salen del agujero de los gomones como criaturas anfibias.
En “Misiones” de Molloy pasa esto que voy a contar como un cuento:
La narradora y alguien más –no sabemos si son algunos más ni cuándo sucede el viaje– llegan a un hotel en Puerto Rico. Entramos con ella a un lugar donde una pileta exterior, un piletón de los que se usaban para lavar ropa, pero todavía más grande, sirvió primero para bañar a los hijos (¿quiénes bañaban allí a sus hijos? Creemos que los dueños de ese hotel) y luego como serpentario. La acción pasa por corte, como en un film, al comedor donde la narradora observa a una pareja de turistas franceses que a fuerza de diccionario y voluntad preguntan por los platos y piden, finalmente, berenjenas en escabeche, gracias a la intervención de la narradora que le sopla a la francesa la palabra clave: aubergine. La mesa de entradas frías está al sol y bajo el vuelo rasante de las moscas. La narradora desconfía del estado de esos platos y cree que los turistas podrían morir esa misma noche por botulismo. (Sin embargo, a la mañana siguiente los reencuentra.) Antes de salir, hacia unas ruinas que visitarán ese día, la dueña que acompaña a la narradora y a quienes estén con ella, evita que pisen o sean atacados por una viborita negra. Dicho así, suena inofensivo, pero ya hay demasiadas señales en el texto como para pensar que las serpientes andan lo más panchas en su territorio. Después, en esas ruinas cercanas, en un cementerio encuentra lápidas con nombres alemanes. La narradora piensa que el Dr. Else bien podría estar enterrado en un lugar así. Sobre el final, a la memoria de la narradora vuelve una frase del cuento de Horacio Quiroga, “A la deriva”–el viaje de un hombre con una picadura mortal–: “Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay”.
La escena no tiene una ubicación temporal precisa. ¿Misiones fue el destino que siguió a San Nicolás de los Arroyos? En esa excursión, las hijas de los Molloy eran todavía niñas. En el libro, un texto está detrás de otro: primero San Nicolás, después Misiones. La contigüidad me hace pensar que son recuerdos de un mismo viaje. Pero en Misiones, Molloy no parece una niña. Ya leyó a Quiroga y habla como lo que fue: una conocedora de la literatura, una lectora genial. Pero, ¿quién puede decir que la evocación del biólogo sueco, también personaje de Quiroga, y de la frase no irrumpiera en la escritura muchos años más tarde empujada por lo que quedó de Puerto Rico impreso en ella? ¿Quién puede decir que con el recuerdo no hubieran venido otras cosas? Quiroga y Misiones vienen enredados como viboritas en un piletón.
En la autoficción, las capas se acumulan, no sabemos qué apareció primero. No suelen tener un origen puntual, preciso. Las piezas se mueven, juegan a encajar, a probar sus certezas o verdades recordadas como si fueran sabores que estamos buscando para volver a probar.
En la mesa con la pareja de franceses, me detuve. La primera impresión fue la de haber estado con mis padres y mi hermano en otra mesa, en ese mismo momento. Molloy dice de la mujer que observa: es gárrula. Quiere decir ruda, tosca. Sin embargo, el solo hecho de ser francesa me hace pensar en otra mujer que vimos una vez en el comedor de la hostería. Comía con su marido, y en otra mesa, un hijo o una hija (quizá eran dos) comían con una niñera o institutriz, tal vez con uniforme. Vimos al niño o a la niña acercarse a la mesa de sus padres, decirles algo y volver a su rutina y su obligación: aprender a comportarse lejos e instruido por otro adulto. Papá aprovechó la escena para uno de sus discursos sobre valores: qué importante es estar juntos a la hora de comer, etc. etc. Hablaba, casi siempre, como si le gustara escucharse, con la entonación de un diputado.
En muchas familias, pienso que tal vez sea en las ricas, los niños no comen con los grandes hasta que no conozcan los protocolos y puedan compartir los mismos platos. La mujer que almorzaba sin los enchastres e impertinencias de sus hijos, sin sus desórdenes y sus papillas y sus churrascos troceados (no eran tiempos de menús infantiles) llevaba un turbante, muy propio de esos años. Podría decir que era de seda y los colores homenajeaban los sesenta en un estampado geométrico. Parecía salida de las páginas de una revista de moda. La mujer no era francesa (¿o sí era extranjera?, no sé en qué idioma hablaba), pero las uní de inmediato. Olvidé la rudeza de la que comía berenjenas en escabeche y puse una foto sobre otra para ver cómo encajaban las imágenes. La memoria es capaz de acomodar todo o hacerlo estallar, y lo que se le escapa, lo hace de nuevo.
Cuando se me juntaron las escenas, se sumaron unos aros de mamá de aquellos años: una cascada de rombos rosa chicle, verde, turquesa y blanco, plástico por supuesto, nacidos del enamoramiento de los sintéticos entonces, con los mismos colores del turbante de la falsa francesa que en el relato paterno era tan fina –y fascinante para mi padre, eso seguro– como mala madre.
Toda coincidencia es imposible. No había serpientes, sí muchas lagartijas. La pileta que menciona Molloy tenía agua sucia. A la que le presta atención, aquella que primero bañó a los hijos y luego alojó viboritas, no puedo ubicarla en ningún lugar.
La pileta de manantial sigue intacta en mi memoria. Es como un monumento visitado y cuyo tamaño se fijó en la infancia. Es gigantesca, tiene metros y metros, lo ocupa todo, lo desborda todo. Muchos años más tarde, viajé con amigos y esa pileta era la gran promesa del viaje, tanto o más que las Cataratas del Iguazú. Yo los llevaba al lugar de la infancia, les abría la puerta para ir a jugar. La pileta, resumo, ante la mirada de los cuatro fue otra cosa: un fuentón pulido, limpio, refrescante, pero una mierdita por su tamaño.
La mención del Dr. Else me llevó a releer “Los destiladores de naranja”. Tengo una foto de mi abuelo materno sentado en la galería de una casa de madera en el Alto Paraná. No sé qué ha sido o qué es el Alto Paraná, pero fue el lugar en el que mi abuelo vivió y trabajó. ¿Qué hacía realmente allí? ¿Daba órdenes o se las daban? ¿Miraba de lejos, plácido, cómo trabajaban otros en sus tierras? No éramos ricos, yo comía en la mesa con mis padres. Mi abuelo se nacionalizó argentino porque había nacido en Paraguay. La familia, el apellido vasco, se había extendido en su llegada a América del Sur también al Uruguay. Decía que había conocido a Quiroga. Como todas las cosas que se dicen y se cuentan en una familia, esta quedó flotando por ahí sin fechas, sin constataciones, sin documentos probatorios.
Existen los mapas, los libros de historia, existe todo un mundo digitalizado. El Alto Paraná son los primeros 1550 km del río del mismo nombre. Qué poco me dice eso de mi abuelo, de esa foto en la galería. Cuando era chica, me sentaba en la sala al lado de él, y con la ventana abierta que daba a la calle Entre Ríos, en Posadas, veíamos pasar los autos, la gente. La actividad era mínima, pero suficiente para entretenernos. Pasaba a menudo un hombre montado en bicicleta, con broches metálicos en las botamangas del pantalón, un traje marrón que llevaba sin cortaba, y una camisa blanca. Tenía la edad de los adultos cuando somos chicos: muchos, muchos años indefinidos. Pero era ágil pedaleando y mantenía la apostura, aun bajo el calor y la humedad. Con una mano sostenía el manubrio, con la otra llevaba unos libros gordos. Mi abuelo decía que había escrito una historia de Misiones y andaba, más que vendiéndola, pregonándola, aunque no gritaba como los botelleros.
Hace muchos años, desde el balneario uruguayo de La Paloma, en Rocha, fuimos en auto hacia adentro del mapa, hacia el noroeste, alejándonos de la costa, a un pueblo cuyo nombre olvidé. Viajamos a buscar algo que habíamos probado en un restorán: un licor de naranja, extraordinario. Yo estaba embarazada y ahora pienso por qué buscaba con tanta fruición algo que no podía tomar o que seguramente solo había probado, como se dice, para mojarme los labios. Cruzamos una serranía seca, como un desierto en alto; el día estaba oscuro, lloviznaba. Al costado del camino, había piel de serpientes, de las grandes. Llegamos a un pueblo hermoso por lo que tenía de perdido. Nos miraron como lo que éramos: forasteros completos. Volvimos contentos con nuestros trofeos líquidos. En Rocha, siempre me sentí un poco como en casa; solía encontrar tramos de caminos de tierra colorada o casi.
Con qué facilidad se cruzan ríos cuando se recuerda. Unos árboles, un camino, te llevan del interior de Misiones al Uruguay profundo. “En fin, se me fueron las cosas de las manos…”, dice Alberto Giordano en Volver a donde nunca estuve. Casi que puedo escuchar el suspiro de la frase.
La hostería suiza nunca se llamó así. Es el Hotel Suizo. El Antiguo Hotel Suizo, sobre la Avenida San Martín. Son 6580 metros cuadrados totales y 900 cubiertos, tantos bungalows, tantas habitaciones, piscina con solárium, bla, bla, bla. El fondo de comercio está en venta desde hace más de un año en un portal de negocios inmobiliarios. Las fotos, bajo llaves digitales, bloqueadas para quien no tenga intención de comprar.




