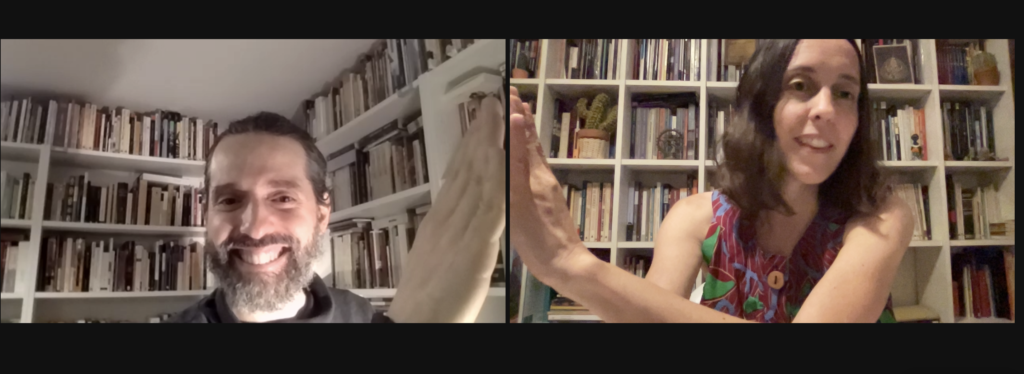Entrevista: Andrés Neuman
Segunda parte
La arqueología del deseo de escribir
Por Anahí Flores
Andrés Neuman es un escritor anfibio. Deambula con total naturalidad entre el cuento, la novela, la poesía y los aforismos. Va del español de España al rioplatense con fluidez, y de orilla a orilla del Atlántico. Es un escritor en movimiento. Tengo la suerte de conocerlo desde el final de nuestra infancia, así que hablar con él sobre cómo empezó a escribir tuvo algo de recuerdo propio también. La charla por Zoom, cuya excusa inicial fue conversar sobre la publicación de su libro Anatomía sensible (Páginas de Espuma, 2020), se nos hizo extensa. De esa primera parte surgió la nota “Recentralizar el país del cuerpo”, que tal vez ya hayas leído, pero también conversamos sobre cómo transitó el aislamiento producto del Covid-19 en el 2020 y de sus inicios como escritor. En relación a este último tema, te invito a leer hoy:
—Andrés, me gustaría que nos hablaras sobre tus inicios en la escritura.
—Hay un lugar común que tiene cierta fortuna, como todos los lugares comunes, que no nos exponen al conflicto o a la discrepancia: dice que se empieza a escribir como consecuencia de leer, que primero somos lectores. (En este momento deberíamos improvisar alguna cita de Borges y decir que de nuestro amor lector se desprende poco a poco la intermitente costumbre de la escritura.) Y sin embargo, si trato de ser honesto con mi infancia, siento que siempre quise escribir y contar. Es como que, al contrario, salí a buscar en los libros eso que muy brumosamente sentía que me iba a salvar, que me iba a clarificar vitalmente. Así que mis recuerdos de escritura en forma lúdica, totalmente informal, vienen desde la primera infancia: yo me contaba historias. Lo veía como algo natural, como lo más lógico del mundo, más estando solo (soy hermano mayor, todavía mi hermano era prácticamente un bebé y mis padres trabajaban todo el día); entonces escribía o me grababa historias en cassettes para que después alguien, que accidentalmente era yo, las escuchara. Pienso ahora que a lo mejor no era un pasatiempo tan normal, pero para mí era la cosa más lógica del mundo. Y me parece que ahí había un desdoblamiento: en grabarte una historia para que alguien te la contase estaba el propio fenómeno fundacional del desdoblamiento de la escritura, que deshace otra de las preguntas (pregunta o malentendido) más tradicionales en torno a la literatura: si escribís para vos o para los demás. Esa es otra pavada monumental, como si las fronteras entre los demás y la propia persona estuvieran nítidamente definidas. Como si no nos mirásemos cargando con la mirada ajena y como si los demás no tuvieran cosas que se parecen a nosotros. O sea que cuando Rimbaud dijo Je est un autre, no dijo nada vanguardista. Todos somos otras personas. Entonces, ahora pienso que el momento en que yo escuchaba mi voz en ese cassette, y no la reconocía, era profundamente literario. Escribimos de intimidades y nos damos cuenta de que esa intimidad es extraña, que sos y no sos vos. Que escribir te sincera pero también te convierte en otra persona, en alguien más. Ese juego de distancias yo lo recuerdo a los ocho o nueve años. Y al mismo tiempo escribía sin ninguna conciencia de que la escritura podía ser un oficio. Para mí era tan natural como jugar al fútbol, otra cosa que hacía todo el tiempo. Ni siquiera tengo para contarte esa historia del pobre chico desamparado encerrado en una biblioteca, que tenía miedo de las pelotas. Para nada, era un chico que tenía deseos tan homologados como el de ser futbolista, pero al mismo tiempo siempre me pareció que escribir era un asunto de vida o muerte. Y hubo un momento de confirmación un poquito más consciente de la vocación, que tuvo que ver con mi familia. Vengo de una familia, como sabés, de músicos, de gente que se ganaba la vida con la música (es decir: como podían), y eso implicaba una gran disciplina en el ejercicio de la vocación. Hay algo de muy proletario en la manera en que un músico profesional tiene que estudiar todos los días, tiene que ser constante, tiene que trabajar contra el cansancio, contra la desesperanza, cosa de confirmar la vocación todos los días desde la disciplina también. Yo empecé a estudiar violín, que era el instrumento al que se dedicaba mi mamá. Te cuento esto porque en teoría yo estaba más o menos encaminado a dedicarme a eso y, sin embargo, la disciplina aplicada a la música me producía mucho cansancio y aburrimiento. Me di cuenta de que no había vocación porque el trabajo no devenía placer. Y en esa confrontación lo vi claramente: cuando dedicaba horas a la insistencia, a la búsqueda en la literatura, el tiempo se me pasaba volando. En otras palabras: cuando hacía escalas con el violín me quería tirar por la ventana a los quince minutos, y en cambio cuando pasaba a limpio los textos en esos aparatos en que nos iniciamos llamados máquinas de escribir, cuando pasar a limpio era una cosa seria, a mí eso lejos de producirme impaciencia me parecía como una suerte: qué bueno, puedo escribirlo de nuevo. Qué suerte, ya está todo sucio, hay que pasar a limpio. La reescritura me producía una sensación de libertad, de euforia, de campo libre tan grande que, en un momento dado, cuando tendría unos doce o trece años, me pregunté ¿y por qué no me pasa esto con la música, siendo que amo la música? ¿Por qué con un instrumento en las manos no siento lo mismo que con un teclado? ¿O por qué los teclados con letras me producen placer y los teclados de los instrumentos musicales no? Y bueno… se ve que era esa otra música. Cuando llegué a esa ecuación de trabajo + placer = vocación, me di cuenta de que lo mío iba a ser la escritura. Ahora, no tenía ni la más puta idea de si eso me iba a llevar a un oficio más sistemático, si iba a terminar publicando libros, si alguien me iba a leer. Mucho antes de todo eso entré en la adolescencia, y por cierto también en el exilio, teniendo muy claro que fuera lo que fuera de mí —y esto vos lo sabés porque estabas ahí, ya, en ese momento de mi vida—, pasara lo que pasara conmigo, yo me iba a morir escribiendo. Podía dedicarme a la matemática, a la fisioterapia o a la fisiología ocular, pero escribir iba a escribir seguro, aunque más no fuese un secreto que sucedía en mi cocina. Entonces empecé a leer compulsivamente porque me di cuenta de que lo necesitaba para poder contar mejor lo que necesitaba contar, que no sabía muy bien qué era.
—O sea que todo fue cuestión de encontrar el teclado correcto.
—Tal cual, y después me pasó otra cosa, que fue que mis viejos terminaron haciendo eso que había hecho otra parte de mi familia en dictadura, que fue el exilio. Fue un exilio menos directo, pero hubo un componente de exilio y lo remarco porque no fue una decisión que yo tomé, pero marcó mi vida para bien o para mal. Yo no decidí irme del país, a mí me fueron, y haber sido sujeto pasivo de una decisión familiar me generó múltiples preguntas en mi adolescencia. Había hecho un año en el Colegio Nacional de Buenos Aires, estábamos por iniciar el segundo año y como bien sabés ya escribía, me encantaba la literatura, parecía muy claro que yo era un futuro alumno de Letras de la UBA…
—… pero no te gustaba el análisis sintáctico…
—… no me gustaba el análisis sintáctico, que paradójicamente después estudié hasta el hartazgo porque me dediqué a la filología. O sea que terminé redundando en esa herida, ¿no? Pero, digo: todo transcurría plácidamente en el típico caso de clase media porteña que termina haciendo Letras en la UBA, esa iba a ser mi vida. Y de pronto esa vocación se ve testeada en una inflexión muy profunda, la del exilio familiar a una edad muy de transición como es la adolescencia, y para colmo no a un lugar como Madrid o Barcelona, donde uno puede reconducir ese plan Letras-UBA con un cambio de acento, sino que terminamos en Granada, una pequeña, adorable y muy limitada —dicho con todo amor— ciudad de provincias, donde ha transcurrido la mayor parte de mi vida, donde está el fantasma de Lorca indudablemente, y eso ayudó, pero donde el ritmo de vida y la ideología vital están en las antípodas de una ciudad como Buenos Aires, y entonces te ves en un cambio cultural serio. No solo cambiás de continente, sino que cambiás realmente de paradigma ciudadano, y también político. O sea: Granada es una ciudad de 250.000 personas que no es ni siquiera el centro de Andalucía. De manera que me voy, no te digo al confín del mundo, pero comparado con Buenos Aires el cambio no fue como el relato apresurado podría indicar (“Se fue a Europa y tuvo todo más fácil”), sino que en un momento en que internet no existía —esto es fundamental— y las distancias analógicas eran muy en carne viva, yo paso de una gran capital, que se cree el centro de todo, y es en términos materiales el centro de su país, incluidos centralismos ridículos, a un lugar que está lejos de ser el centro administrativo, o económico, o editorial o literario de mi nuevo país. Entonces, me veo desplazado de mi cultura original pero también me veo desplazado del centro en el nuevo lugar. Así que me convierto en una especie de adolescente doblemente periférico.
—Y en un traductor.
—Claro: me convierto en un traductor interno de castellano a español. Y ahí la vocación se podría haber perdido y me podría haber convertido en alguna otra cosa, pero curiosamente la vocación literaria se reafirmó: ahí quería llegar. En mi adolescencia difícil en Granada, esa era la única certeza que yo tenía… Ni jugar al fútbol podía, porque se jugaba distinto. Me di cuenta de que era un argentino jugando al fútbol, que hablaba otro idioma con la pelota. Y encima me lesioné las rodillas, como te he contado alguna vez, de manera que tampoco podía jugar a la pelota y en ese momento mi única certeza era que contra todo pronóstico seguía queriendo escribir. Y aunque la lengua fue cambiando, eso lo que hizo fue redoblar la necesidad de pensarla. Ahí es donde creo que esa parte dolorosa y difícil del exilio tuvo una consecuencia positiva, porque me obsesioné con el lenguaje. Me di cuenta de que no podía decir algo en el colegio sin pensar en cómo lo decía, de qué manera, con qué tono, con qué léxico, con qué ritmo… Me volvía un extranjero cada vez que abría la boca y aunque seguí siéndolo, salí de esa adolescencia binacional con un grado de neurosis lingüística incluso más grande que la que tendría un adolescente porteño. Y eso me desarraigó muchas cosas, pero me confirmó que las palabras eran mi casa. Entonces, cuando entré por fin a la universidad, a Letras, en Granada, y estudié filología, y me dediqué a estudiar la lengua durante años, entendí que ese lugar había sido reforzado por la experiencia de que mi lengua materna había entrado en crisis, que mi exilio había sido engañoso desde el punto de vista lingüístico. Porque si vos te vas a un país que no habla español, por un lado es un re-desgarro porque evidentemente tenés que empezar a hablar de nuevo, pero tu lengua materna no se ve desafiada, vos llegás a casa y decís “por fin en mi hogar”. En cambio, cuando te vas, siendo muy chico, a un lugar que pretende hablar la misma lengua pero —como saben todos los argentinos que leen traducciones hechas en Barcelona o Madrid— que no es el mismo idioma, ya no podés escapar porque tu lengua se ve afectada por ese lugar y empezás a hablar de otra manera, y cuando volvés a tu casa también. Tu hermano menor habla con acento español en tu habitación y poco a poco te das cuenta de que la identidad de tu lengua materna cambió, con lo cual no hay un solo rincón de tu deseo literario que no tenga que ser repensado. Eso podría haber interrumpido el deseo de escribir, por demasiado problemático, o haberlo reforzado. Y en mi caso, por suerte, lo reforzó. Cuando empecé filología en Granada me pasó la última inflexión que te voy a contar —es como una arqueología larga esta: la arqueología del deseo de escribir—. Me pasó —y ahí por primera vez sentí que era una suerte estar en Granada— que descubrí que a Granada la narrativa le importa un carajo. Granada es poesía todo el tiempo. En Buenos Aires, como recordarás, escribía un poco de poesía (vos y yo nos intercambiábamos algunos poemas), pero era más bien narrador. Me visualizaba a mí mismo como un cuentista, quizás un futuro novelista algún día, pero no poeta. Era un bicho muy narrativo. Pero en la facultad en Granada tuve un shock: a todos mis amigos y amigas la narrativa les importaba muy poco, en Granada lo que había que ser era poeta. En Granada Borges es Lorca. Entonces me descubrí teniendo que hacer otra adaptación acelerada, esta vez de género literario, para poder comunicarme cuando por fin conocía chicos y chicas a los que sí les gustaba la literatura. La inmensa mayoría de la energía literaria pasaba por leer y escribir poesía, así que me sumergí como loco en lo que leían mis amigos. Pensá que la mitad de la generación del ‘27 eran andaluces, así que la fuerza de esa generación, si sos poeta en Andalucía, es abismal. Leés con otra intensidad esos poetas estando acá, y obviamente la mirada de la tradición española es distinta. Yo trataba mientras tanto de mantener la tradición argentina, entonces mientras me aferraba a los autores y autoras argentinos que leía, me abría a todo eso que ya era mío. Se puede decir que en Granada terminé descubriendo que al final toda esa cadena de accidentes que había sido mi historia familiar conducía a la poesía y a Lorca. Y acá me quedé.