Lecturas: La muerte viene estilando
Un rompecabezas completado por el lector
por Hernán Carbonel
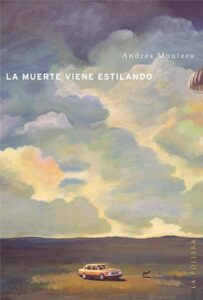 En Alguien se acerca (Alfaguara, 1998), Benjamín Prado (Madrid, 1961) pone a un hombre, que ha decidido llamarse Andrés Hurtado, sobre un colectivo hacia un solitario hotel al borde de una ruta. El, que busca abandonarlo todo y cambiar de personalidad, reconstruye su identidad envuelto en un pasado lleno de trampas. “Las cosas parecen mucho más grandes de lo que son cuando están delante de un hombre solo” es la frase que define a la novela, enmarcada en un corriente, que tuvo a Ray Loriga, el mismo Prado, Care Santos y la primera Almudena Grandes, entre otros, como partícipes, corriente sustentada sobre tópicos como la cultura rock, el road movie, el sexo y lo beatnik en una época definida por el sinsentido existencial y el hartazgo frente a cierto concepto de lo social.
En Alguien se acerca (Alfaguara, 1998), Benjamín Prado (Madrid, 1961) pone a un hombre, que ha decidido llamarse Andrés Hurtado, sobre un colectivo hacia un solitario hotel al borde de una ruta. El, que busca abandonarlo todo y cambiar de personalidad, reconstruye su identidad envuelto en un pasado lleno de trampas. “Las cosas parecen mucho más grandes de lo que son cuando están delante de un hombre solo” es la frase que define a la novela, enmarcada en un corriente, que tuvo a Ray Loriga, el mismo Prado, Care Santos y la primera Almudena Grandes, entre otros, como partícipes, corriente sustentada sobre tópicos como la cultura rock, el road movie, el sexo y lo beatnik en una época definida por el sinsentido existencial y el hartazgo frente a cierto concepto de lo social.
Dentro de esa modelo podría encuadrarse el primer capítulo de La muerte viene estilando (La Pollera, 2021), del chileno Andrés Montero. O junto a La ciudad, de Mario Levrero –aventura onírica, atemporal, marcada por el absurdo–, o a las circunstancias a las que se ven expuestos ciertos personajes de Kafka: la pérdida de referencia frente a la realidad circundante.
La novela de Montero abre con la historia de alguien para quien todo resulta irremediable, falso, que desea estar en otro lugar, tener otro pasado, otro futuro, ser otro frente a una vida que ha tocado fondo hace tiempo. En el auto de su jefe se dirige al aeropuerto en busca de un socio extranjero de la empresa para la que trabaja, pero en el camino se desvía por la autopista hacia el sur que deriva en un sendero de tierra hasta que el auto se queda sin nafta. Allí descubrirá una casa en la que se vela a una muchacha asesinada y extraños personajes que lo confunden con otro sujeto. La curiosidad y el cansancio harán que aplace la fuga hasta lo inevitable.
A partir de allí, La muerte viene estilando se irá bifurcando en otras historias, un rompecabezas que cruza personajes que se conocen y desconocen, vacíos para ser completados por el lector: vínculos, contraseñas, señales. Cambios de narrador, de enfoques, de puntos de vista. Personajes perdidos, a la deriva, dejándose llevar, o, en contraposición, estancados en el lugar que los vio nacer, gozando del don de la repetición. Lugares donde se fracturan las reglas temporales.
Florencio, un viejo que muere a la espera de la llegada de su hijo; una hacienda comandada por un déspota que se debate entre el amor de dos hermanas (la mujer del inicio, sí) y, de buenas a primeras, es desconocido por sus empleados (¿una confusión más?); la Negra, quien puede adivinar el futuro; un pueblo de pescadores a orillas del mar; aquel que regresa a la tierra de origen. Y la muerte, que va cayendo, más tarde o más temprano, sobre esa variada gama de protagonistas centrales o laterales: “Que cuando la muerte anda rondando las cosas se entienden de golpe”.
La de Andrés Montero (Santiago de Chile, 1990) es una historia que roza lo gauchesco, con un gran acento –y acierto– en la oralidad (“las palabras podían ser cuchillos”), que trabaja sobre la crueldad y la miseria y la ternura de las vidas individuales, pero teñida levemente de un tinte onírico pero también histórico-político: “Algún día nos volveremos a reconocer como hermanos de esta tierra y olvidaremos a los que nos han hecho olvidar. Entonces sí seremos libres”.




